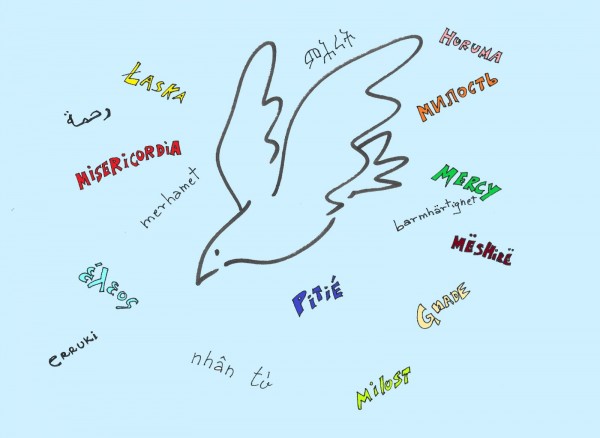En este segundo domingo de Pascua leemos la conocida historia de Tomás, el discípulo que no estaba presente en la aparición de Jesús y luego puso en duda el testimonio que le dieron los demás (Jn 20,19-31).
Seguramente, el principal problema de Tomás es el individualismo. En un momento de dificultad y de persecución, de angustia, cuando todos los amigos de Jesús están juntos, encerrados por miedo (imposible no pensar en nuestra situación actual de confinamiento), Tomás no está con ellos. Va a la suya. No sabemos en qué andaba: no importa. El hecho es que no acompañaba a los demás, ni buscando el apoyo del grupo ni confortando a los más temerosos. Y, cuando regresa, pone en duda el testimonio de la comunidad.
La verdad es que, de entrada, no hay nada de malo en que Tomás quiera cerciorarse de que no lo están engañando. Si somos sinceros, tal vez en vez de juzgarlo con dureza precipitada por desconfiado y por incrédulo, muchos empatizaremos con él: también nosotros queremos asegurarnos de que nos tomen el pelo. Y es que nos han engañado tantas veces, nos han dado tantas falsas esperanzas, nos quieren vender paraísos a bajo coste tan a menudo… que, en realidad, no parece fuera de lugar que, como Tomás, seamos precavidos ante las buenas noticias que nos dan.
Hasta cierto punto (y sea dicho con todos los respetos por el mundo de la publicidad), debemos reconocer que el consumismo desbocado de nuestro tiempo está fundamentado en algo así como un engaño permanente: nos quieren engatusar a diario con mil ofertas que, luego nos dejan decepcionados. Aquella lavadora no era tan potente como se nos dijo, ese jabón maravilloso no quita las manchas con tanta facilidad como se nos prometió, este plan de internet para la casa no funciona ni de lejos como nos aseguraron, este pantalón o estos zapatos no son tan resistentes como nos informaron en la tienda… en este sentido, que Tomás dude de lo que le dicen no es un disparate.
¿Cuál es su error? Que pone en duda la palabra de aquellos en quienes debería haber confiado. Llevado por su desconfianza, tal vez razonable, y fundamentada en experiencias pasadas, Tomás termina por desconfiar de todo el mundo, incluyendo aquellos que no lo estaban engañando. Tomás encarna una desconfianza desorientada.
Su historia, por lo tanto, nos invita a hacer un ejercicio de discernimiento, y a preguntarnos: ¿De quién debo fiarme? ¿De quién no? ¿Como descubrirlo? La vida nos demuestra demasiado bien que no podemos ir por ahí fiándonos indiscriminadamente de todo el mundo. Si lo hiciéramos seríamos unos ingenuos, y víctimas de mil y un timos. Pero si, por otro lado, terminamos sin fiarnos de nadie … ¡ay!, pobres de nosotros, también. Porque crecer, como personas y como cristianos, es aprender del testimonio de los demás, dejarnos iluminar por experiencias ajenas, que terminamos haciendo nuestras. De hecho, por mucho que nos guste dar un cierto aire de escepticismo a nuestra mirada, a lo largo del día nos fiamos mil veces (sin siquiera planteárnoslo) de lo que otros nos dicen: me fío de que el conductor del autobús en el que me subí se detendrá en mi parada, de que mi profesor no está inventando lo que enseña en clase, de que el hombre del tiempo que aparece en las noticias ha estudiado meteorología y sabe de lo que habla, de que mi esposo en verdad va a esa reunión de trabajo, o mi hijo a hacer tareas en casa de aquel amigo de su clase…
Pues bien, para nosotros, gente de fe, hay un sujeto, uno en especial, de cuyo testimonio no deberíamos dudar nunca (y es precisamente aquel del que dudó Tomás, y ese fue su error): la comunidad de los creyentes, reunida y llena del Espíritu Santo. La Iglesia. Ojo: no decimos los curas, los obispos, ni siquiera el papa, en tanto que individuos: sino la comunidad de fe, reunida, experimentando junta la presencia del Resucitado, compartiendo la esperanza, dialogando sobre lo vivido… esta comunidad, llena del Espíritu que Jesús le ha dado, no nos miente. Su testimonio es fidedigno. En este tiempo pascual se nos invita a que todos seamos parte de dicha comunidad, que con su vida y reflexión da un testimonio cierto, humilde pero firme, de la bondad en Dios.