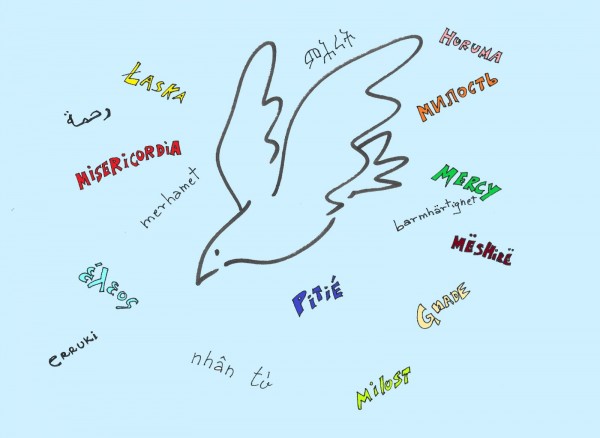Ignacio Ellacuría, asesinado en El Salvador en 1989
Ignacio Ellacuría, asesinado en El Salvador en 1989
En estos días, en medio de la avalancha de informaciones sobre el desarrollo de la pandemia de la Covid19, varios medios, tanto seculares como eclesiales, se han hecho eco de otra noticia de actualidad: el inicio, en España, del juicio al excoronel del ejército salvadoreño Inocente Orlando Montano, acusado del asesinato de los jesuitas de la Universidad Centroamericana en El Salvador (la UCA). Como es bien sabido, el 16 de noviembre de 1989, durante la guerra civil que entonces padecía aquel país, un pelotón de las fuerzas armadas gubernamentales entró en la residencia de la universidad y asesinó a sangre fría a los padres jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López, junto con Elba Julia Ramos, la persona que estaba al servicio de la residencia, y su hija Celina, de 15 años. Los jesuitas se habían destacado por sus posiciones intelectuales cercanas a la teología de la liberación, lo que a ojos de los sectores más conservadores del país los hacía sospechosos de ser simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la guerrilla de izquierdas que combatía al gobierno. El objetivo principal de los asesinos fue Ellacuría, que entonces era rector de la UCA. El coronel René Emilio Ponce, comandante del batallón que perpetró el crimen, había declarado, tajante y siniestro: “Ellacuría debe ser eliminado, y no quiero testigos”.
Este juicio nos brinda la oportunidad de recordar una de las frases más conocidas de Ellacuría, que tal vez se repita tanto porque, con el paso de los años, ha ido cobrando vigencia. Hablamos de su dictamen según el cual, en vistas de las desigualdades que existen en el mundo, el único camino que le queda a la humanidad es lo que él llamó el camino de la austeridad compartida.
Treinta años después del asesinato de Ellacuría y sus compañeros, las desigualdades entre ricos y pobres en el mundo no han hecho sino crecer [1], y la crisis ambiental se ha convertido en la principal amenaza para el futuro de la humanidad. Hoy sería sencillamente inviable que todos viviéramos con el mismo tren de vida con el que los más pudientes desarrollan su existencia: los recursos disponibles en nuestro maltrecho planeta no lo permitirían. Es decir, que la miseria que padecen los desheredados del mundo es la factura exacta que paga la humanidad por el lujo del que otros disfrutan, o disfrutamos. Si cada ser humano (nos acercamos a los 8.000 millones) quisiera disponer del mismo espacio habitacional y de los mismos recursos energéticos de los que goza un ciudadano norteamericano medio, por ejemplo, necesitaríamos cinco planetas Tierra. ¿Problema? Que solo tenemos uno. Si todos queremos sobrevivir, solo nos queda un camino: la civilización de la pobreza, o de la austeridad compartida, propuesta por Ellacuría.
Nada de esto es nuevo. Aquí solo quisiéramos apuntar algo, muy simple, sobre la dimensión espiritual del asunto, y es lo siguiente: que la aceptación de una mayor sobriedad por parte de quienes hoy viven y vivimos consumiendo más recursos de los que nos corresponden no sería solo una buena noticia para quienes, así, podrían salir de la miseria. También sería una gran noticia para nosotros, los que hoy deberíamos aprender a vivir con menos. Porque el aprendizaje de la sobriedad es, tal vez, lo único que podrá liberarnos de la esclavitud a la que nos somete la civilización del gasto enloquecido.
¿Esclavitud? ¿No será una palabra demasiado fuerte? En absoluto.
Es esclavitud vivir pendiente a todas horas del último modelo de teléfono inteligente que ha aparecido en el mercado. Es esclavitud que uno se obligue a vestir exclusivamente con ropa de ciertas marcas populares (y costosas). Es esclavitud la urgencia por disfrutar de la última tecnología que las tiendas han colgado en sus escaparates. Es esclavitud tener que cambiar de vehículo cada pocos años, cuando el que tenía aún me llevaba adonde quería ir sin mayores problemas. Es esclavitud vivir mirando de reojo al vecino, con temor a que su éxito económico empequeñezca el mío. Es esclavitud la obsesión por medrar. Es esclavitud la pesadilla de haber convertido la vida en una competición permanente. Es esclavitud haber hecho del dinero nuestro Dios.
Más de uno leerá el párrafo precedente y dirá, con cierta suficiencia y una sonrisa desdeñosa en los labios: «Uf, vaya retrato más tópico, gastado y simplista del “consumista”; en realidad nadie vive así». Cierto, tal vez nadie sea así todos los días. Tal vez nadie seamos la imagen exacta de esta caricatura algo tosca del “homo consumericus” o del “homo despilfarrassensis” (si se nos permite la broma lingüística). Sin embargo, muchos tenemos algún rasgo suyo, o varios… y eso basta para que debamos plantearnos qué hacemos con la advertencia de Ellacuría. ¿La ignoramos, en un acto de irresponsabilidad insolidario que, además de perjudicar a los más pobres, nos esclavizará? ¿O empezamos a pensar que eso de la austeridad compartida es algo muy serio que sí, también va con nosotros?
[1] Nos lo recordó Noah Yuval Harari en su ya famoso 21 lecciones para el siglo XXI (de 2018), cuando nos advertía de que nos acercamos a la sociedad más desigual que jamás haya existido.